Gregoria Farkas
Gregoria era profesora en su país natal y amaba su trabajo que ejercía
casi como un apostolado.
Había estudiado Geografía y enseñaba en dos colegios
cercanos a su casa. Para llegar a uno, sólo tenía que caminar unos ochocientos
metros por callecitas angostas muy pintorescas. Al otro iba en bicicleta y de
regreso, hacía algunas compras que cargaba en el cestito. Siempre volvía cantando.
Ése era uno de los deleites de Gregoria, el sentirse feliz en la seguridad de lo previsible, y su pueblo lo era. Se
saludaban por la mañana y por la tarde, se ayudaban cuando era necesario, se
veían en la iglesia cada domingo, no había delincuencia, bien como le gustaba vivir a Gregoria.
Hasta cuando
había peleas, eran peleas dignas, y cuando se dejaban de saludar dos porque
habían tenido sus cuestiones, todo el mundo observaba la indiferencia simulada
de las partes cuando se cruzaban en algún sitio y se respetaban esos treinta años sin hablarse de Don Tal con Don Cual, como si ese silencio entre esos dos marcara en parte la identidad del pueblo.
Cuando había un amorío, casi todas
las mujeres estaban pendientes de los amantes a quienes admiraban por llevar
una vida más apasionante y osada que las de ellas. Era como sentarse a mirar
una novela con el pañuelo en la mano. Se juntaban para cuchichear sobre los dos que
se habían atrevido a vivir su amor prohibido, a imaginar qué harían, qué se dirían, qué se prometerían si es que algo podían prometerse, y algunas
mal casadas soñaban con que las rescatara del tedio un hombre galante, sensual y guapísimo.
Es que en el pueblo, el buen matrimonio no solía ir siempre de la mano de la
unión de dos almas gemelas ni de una gran pasión, sino que más bien constaba de
una suerte de amalgamamiento armónico entre dos personas compatibles, o de una
unión aburrida hasta las lágrimas. Lo que no había era violencia y la policía estaba casi de adorno.
Pero más allá de las vidas de cada cual, de cada universo detrás de las
puertas que daban a las callejuelas angostas como un fideo, en ese pueblo había
algo muy preciado que no existe en todas partes, y era una gran paz.
Su
idiosincrasia era afable, y el aroma a pan recién horneado, los pájaros
cantando cada mañana, el cielo amarillento del ocaso, las risas de los niños al
volver de la escuela y cada detalle sonoro y visual, hacían que Gregoria y los pueblerinos
tuvieran ganas de levantarse, ya fueran solteros, solterones, casados, viudos, con
o sin amante.
Y un día, despertaron en medio de un estruendo ensordecedor, y Gregoria
vio trozos de cielo desde su cama. Estaba herida pero no al punto de no poder
levantarse y salir a ver qué pasaba. El panorama era desolador, puro escombro,
polvo, gritos, ladridos, ningún pájaro, ninguna risa de niño, sangre y toses.
Su pueblo había sido bombardeado por un país enemigo que no tenía nada particular
en contra de Gregoria ni de sus vecinos que se limitaban a vivir sus vidas como
mejor les salía, sino que el problema era con su gobierno, un ente tan lejano a la vida de estas personas, un gobierno que no respondería por ellos y un enemigo que mataba sin mirar a los ojos.
De la familia de Gregoria, sólo ella quedó viva; ella y su perro,
quienes casi sin nada vinieron a la Argentina en donde la profesora de
geografía tuvo que dedicarse a ser empleada doméstica, pues su título no
tenía reválida, menos aún habiéndose perdido durante el bombardeo. Y Gregoria
pasó a vivir en una pensión mugrosa, la única en donde le dejaron tener al
perro, su fiel amigo, su sostén, el único beso al despertar y al irse a dormir,
el que por algún asunto del destino fue quien quedó de pie junto a su ama
buena.
Y con el tiempo, Gregoria tuvo más trabajo, conoció a un hombre, se fue
a vivir con él y siguió limpiando casas. Y tuvo un hijo, lo cual la hizo
sonreír por primera vez desde que vio su techo volado aquel día horrendo. Y el
bebé le llenó una parte de su alma, aunque no toda. Cada noche al apoyar la
cabeza en la almohada, luego de apagar la luz de su velador, Gregoria lagrimeaba
sin emitir sonido recordando su patria, su querido pueblo, su idioma, sus caras
conocidas, sus alumnos, las clases de geografía, el prestigio que le daba ser
la profesora de geografía del pueblo, la misa de ese cura que había muerto aplastado aquel
día fatídico; si hasta echaba de menos al verdulero antipático. Añoraba al
verdulero porque ese hombre había vivido lo mismo que ella y eso los hermanaba.
No, no podía borrar su vida anterior, era imposible y además no quería
hacerlo porque ésa era su esencia; ésta era meramente su realidad actual, un
salvoconducto para sobrevivir, una felicidad inventada para no morir de
tristeza, de espanto, y en esta realidad del aquí y ahora existía un hombre
bueno y trabajador que hablaba poco, que la quería mucho y que le dio un hijo
que ella nunca había pensado en tener.

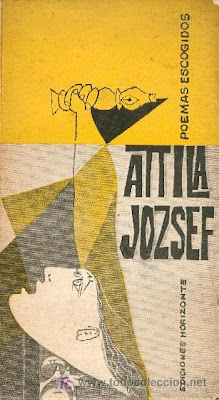


Comentarios
La nostalgia en el exilio hace un pespunte en el alma,frágil, muy frágil,pero tan necesario que intentamos que no se deshaga jamás. Es una costura hecha con hilos muy finos que nos empeñamos que resistan, siempre, porque de ellos dependen nuestros recuerdos, aquello que fuimos, y porque ese fino hilván guarda tras de si ese trozo de vida que quedó en otro lugar y siempre habita en nosotros.
un abrazo enorme.
Un hermoso homenaje a todas las Gregorias que sufren el destierro.
Besos
Jerónimo
Qué bueno leer tus líneas después de algún tiempo. Me gusta tu nueva foto de perfil :)
Siempre observé con detenimiento a los inmigrantes, desde que era chica.
Tuve la suerte de conocer a italianos, polacos, ucranianos, armenios, españoles, yugoslavos, todos de cerca, de primera mano, y en algún punto sentía que lo que habían dejado atrás era algo muy querido, añorado, propio, arrebatado en muchos casos. Entonces, inventé esta historia de Gregoria con mi perro Gregorio a mi lado.
Un abrazo fuerte y gracias
...
J,
Creo que lo único auténtico en la vida de Gregoria es su perro, lo demás es un premio consuelo.
No me parece que enseñar geografía sea tener una vida chata. Educar sólo a una persona ya tiene valor y marca una diferencia; enseñarles a muchos, más aún... y ella les enseñaba cómo era el mundo y en dónde se ubicaban los países, los mares, qué idiomas se hablaban, su cultura... ella vivía en donde era feliz y hablaba el idioma que quería hablar.
Más chata me parece la vida en donde limpiar reemplazó a la docencia, casada con un hombre al que probablemente haya aceptado por soledad y por agradecimiento, no por amarlo apasionadamente. Creo que se aferró a él porque un inmigrante necesita de la compañía permanente más que el que juega de local.
En fin, cada cual lo ve desde su óptica y está bien que así sea.
Besos y gracias :)