Gerardo
Las historias sólo les suceden a
quienes son capaces de contarlas.
-Paul Auster-
Gerardo leía en el subte, en el tren, en la plaza de
su barrio cuando había un poco de sol, en la cama, tirado en el suelo, en
cualquier parte en donde hubiese al menos un hilo de luz que permitiera a sus
ojos descifrar el escrito. Era lo que se dice, un ávido lector, uno de ésos que
no levantan la vista para ver qué pasa a su alrededor. El vivía enfrascado
entre las hojas de alguna novela apasionante y sólo salía de ese estado cuando
una mujer le atraía por el olfato, dado que rara vez alzaba la vista.
Lo que él no lograba, era escribir. Tanta lectura de
años, tanto dominio del idioma y sin embargo, la musa parecía no aparecérsele
ni aunque se bajara la botella de escocés que tenía en el bargueño. No había
manera de que lograra pasar de los tres renglones, con suerte, y tampoco sabía contarles
algo a los demás, aunque fuese una anécdota del colectivo, de la calle, del
cine, y ni siquiera lo intentaba, ya que padecía de una cierta misantropía que
lo acompañaba desde la adolescencia.
Gerardo era más vale alto, delgado aunque nada enjuto,
castaño, con ojos azul oscuro, ese azul británico que no es obvio a primera
vista pero que va haciéndose visible acorde uno fija la mirada en la persona y
descubre que el azul es intenso aunque esté levemente mezclado con un gris
oscuro, generando un violáceo no obvio ante algunos tipos de luz. Quizás los
ojos de Gerardo fuesen como la personalidad de él, algo difícil de captar en
sólo un encuentro. No era previsible ni vulgar; no digo con esto que la
previsibilidad vaya de la mano de la vulgaridad, pero sí que es más fácil ser
previsible que imprevisible y él no era fácil de entender ni de sobrellevar. Mucho
ojo azul, mucha linda estampa, mucha lectura de calidad, pero Gerardo no era un
hombre amable ni sensible al dolor ajeno. Mientras él leía, una madre podía
estar pegándole a su hijo en el subte que él no levantaba la vista. Tampoco le
daba el asiento a una embarazada ni a un anciano. No eran puntos de su interés.
Ni siquiera veía a la otra gente, al trabajador con el bolso azul marino o
negro que viaja parado desde Liniers hasta el centro y que antes de eso ya tomó
otros transportes en donde viajó igualmente hacinado e ignorado por tipos como
Gerardo.
Tantas personas se habían cruzado por su vida sin ser
notadas, tantos besos se habían dado delante de su presencia cuando él andaba
por algún capítulo de Crimen y Castigo, que ni había notado que el amor
revoloteaba delante de sus narices como recordándole que estaba vivo, que no
sólo de letras vive el hombre, y así, varias mujeres, algunas de ellas
preciosas, otras meramente apetecibles y alguna fulera también, le habían
demostrado un interés que jamás obtuvo reciprocidad. Ellas no podían competir
con Madame Bovary, ni con Anna Karenina, Charlotte, Odette, Beatriz, ni con
ambas Margaritas, la Gautier y la de Fausto, ni siquiera con las heroínas
actuales de las novelas de misterio. Toda mujer real perdía el encanto en
cuanto Gerardo mantenía una conversación de más de quince minutos con ellas. En
seguida ya le parecían sosas, incultas, aburridas, demasiado verborrágicas, muy
calladas, imperfectas. No merecían protagonizar ninguna novela que él
apreciara; no existían en su mundo más que por un rato, un instante breve en
que este hombre llegaba a enamorarse de una fragancia que irradiaba alguna
mujer que pasaba y que hacía que él levantara esa cabeza acostumbrada a la
postura opuesta. El aroma a jazmines mezclados con Fresia y melocotón, o gardenias
con maderas de oriente, esa ola avasallante que despertaba sus deseos más
primarios y el recuerdo de que sí, que le gustaban las mujeres y mucho, al
punto de largar el libro y mirar con ojos de lobo a la dueña de tal fragancia,
eran los únicos momentos en que Gerardo era un macho de su especie y no
simplemente un ente lector.
Mientras una mujer no hablara y simplemente se quedara
allí como una estampa, aún podía ser la protagonista de una novela de Dumas,
Goethe, Dostoievski, Kafka o Chejov, aunque una vez que la fémina abría la
boca, la mirada de Gerardo cambiaba, se tornaba más gris que azul, más fría, y
su boca echaba el rictus hacia abajo produciendo un efecto desagradable en el
labio inferior que hacía notar los dientes de abajo mientras los de arriba parecían
condenados a ser tapados por ese labio superior tieso, rígido, despreciativo.
Los perfumes de las mujeres lo engañaban, hacían que
él soñara con lo que no podía ser, lo provocaban para luego desencantarlo, y
él, creyéndose equívocamente un hombre interesante, no era más que un infeliz
que sí, era más que guapo, culto, con una voz de timbre grave y puro y una
dicción deliciosa, pero con el alma completamente escindida del cuerpo y éste a
su vez, del cerebro.
En sus adentros, Gerardo se preguntaba por qué nunca
le pasaba nada interesante, apasionante, digno de llevarse de recuerdo de esta
vida. Él quería vivir una historia digna de ser contada por un escritor
admirado, una novela de mínimamente cuatrocientas páginas y de tapa ilustrada
por algún artista de moda.
Bajó la mirada, tomó una revista literaria que estaba
por tirar a la basura y por hábito la abrió al azar justo en la línea en la que
decía “Las historias sólo les suceden a quienes son capaces de contarlas.”

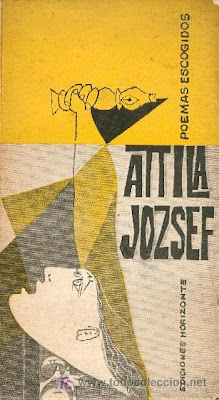


Comentarios
Besos
Jerónimo
un beso