La autora
Como éste es el relato número cien, me elegí a mí misma para protagonizar la historia de hoy. Son lujos que una puede darse cuando es la dueña del circo.
Hablar de mí es fácil y difícil; no todo puede ser narrado y supongo que no demasiado de mí ha de interesar porque no soy una celebridad, y por alguna razón, si bien a mí me interesan más las vidas de las personas que no están en la mira--como las protagonistas de mis historias, mis conocidos, vecinos y amigos, o esa gente que uno ve cada día entrar y salir de una casa e imagina el aroma de sus comidas, la textura de sus muebles, sus gustos, sin saberlos a ciencia cierta-- a la mayoría le fascina saber pormenores de la vida de la farándula, y yo detesto todo eso. No soy la mayoría y me gusta no serlo.
Mi vida hasta hoy llevaría siete tomos de mil quinientas páginas porque por los años que tengo, me han pasado y protagonicé demasiadas cosas, muchas de ellas desafortunadas, productos del destino, pero sólo daré un pantallazo somero de mi persona y dentro de un año espiaré esta entrada a ver si he cambiado en algo mi modo de analizarme y agregaré algo nuevo que considere inevitable.
Entre mis defectos más notorios está el que me cuesta callarme lo que me molesta, lo que me duele y lo que desprecio. No soporto cuando alguien dice alguna pavada, un delirio, una mentira garrafal y los demás le siguen la corriente para no generar conflictos, aunque después, de todas maneras critiquen a esa persona a sus espaldas. También desprecio la obsecuencia y me es imposible admirar o al menos tenerle cariño a un obsecuente. Es uno de los rasgos de mayor debilidad personal que conozco.
Tampoco me callo cuando mis sentimientos son hermosos, puros, profundos y en algunas ocasiones, incondicionales. Siempre creí desde que era muy chica e iba al jardín de infantes, que había que demostrar el cariño, cuando lo hay, y que no hay que ser mezquino con los sentimientos para especular y poner al otro en una posición de inferioridad. Obviamente que este razonamiento fui adquiriéndolo con los años al observar a las personas tal y como lo hacía el señor Pickwick con sus compañeros del club. Esto no lo pensé en jardín de infantes. En aquel momento simplemente demostraba mis sentimientos sin saber por qué es bueno hacerlo, pero sabía que era algo positivo y que me hacía bien también a mí. Siempre tuve vocación de mamá gallina, no de mamá biológica pero sí de poner bajo mi ala a los más indefensos, de ser defensora de pobres y ausentes, y a veces más papista que el Papa.
No creo que uno tenga que justificar su personalidad ni temperamento; en tal caso, habrá quienes nos amen tal como somos, quienes combinen con nosotros sin morir en el intento, y quienes sientan un amor más precario y efímero.
Si nuestras neurosis son compatibles, podemos tejer un vínculo, ahora si la tuya me irrita y la mía te desquicia, no hay que esforzarse.
Tengo días mejores en que soy indulgente hasta con los políticos, pero en general, soy exigente conmigo misma y con los demás; no soporto la falsedad y en un grado menor, me enerva la ignorancia de aquéllos que tienen los medios como para cultivarse, pero prefieren seguir siendo bestias peludas.
La italianada me sube por el torrente sanguíneo hasta crear en mi pecho una especie de Etna a medida, una medida mayor a la de mi tórax, que no es poco decir. Siento que se me sale el esternón por la boca.
Me da risa el fanatismo, por un político o por un líder religioso, por lo que sea. El fanático se siente tan incompleto, que absorbe de algún modo la personalidad del ídolo.
Amo reírme con gente querida, como ayer que me reuní con amigas de la iglesia a festejar el Día de la Mujer y el tiempo se nos pasó velozmente, como sin en vez de horas, fuesen minutos.
Pasamos una tarde genial. Somos graciosas las cuatro; ayer lo pensaba mientras hacíamos el campamento en el jardín de la casa de Karina.
Qué rico sabe compartir con amigas, conservarlas en el tiempo, ver que en esencia, nadie ha cambiado, que sólo nuestra apariencia por los años transcurridos no es ya la del uniforme del colegio protestante, ni usamos dos colitas como peinado, y tenemos alguna arruga o estamos más gordas, pero en definitiva, las cuatro existimos y no nos hemos camuflado de quienes no somos.
Son mujeres auténticas, no ocultan defectos disfrazándolos de virtudes, no alardean, no necesitan citar dichos de sus maridos cada cinco minutos para reforzar su pensamiento. No dicen "mi marido" cuando hablan de ellos sino que los llaman por sus nombres, como corresponde, Hernán, Pablo, Andrés.
Me siento afortunada de poder recordar junto a mis amigas, anécdotas de la pubertad, y con una de ellas, también de la niñez.
Rindo culto a la amistad y en días como ayer, percibo que algo hemos hecho bien si al pasar tanta vida por medio, tanta agua bajo el puente, aún estamos aquí.
Creo que en persona poseo una faceta que por estos medios no muestro, la de hacer comentarios graciosos, imitaciones, reír, cantar... es que quizás estos espacios cibernéticos sean (para mí) más de la reflexión, de la catarsis.
Me gusta compartir un café con alguien especial, ir al cine de vez en cuando, hacer el amor con el mismo hombre siempre y redescubrirlo en cada encuentro, haciendo de nuestra intimidad algo cada vez más valioso.
Me gusta mi casa, estar en ella, escuchar música, encender los faroles a vela y ambientar el lugar a la hora del crepúsculo, leer en la cama con la cortina corrida para ver las plantas, escribir con lapicera en un cuaderno, o aquí en el teclado, inclusive con máquina de escribir, o sobre un block en la cama. Escribir de cualquier manera me es necesario; es mi droga, mi salvación, mi sosiego.
Aunque me enoje a veces, soy tranquila, tanto que a veces me duermo sentada mirando las plantas o la televisión. Ahí, el magma de la italianada se aplaca, no me siento amenazada, no me resisto. En general vivo en paz y no busco la bulla sino el silencio o la música en un noventa por ciento clásica.
Es difícil para mí comprender la idiotez, y no hablo de la de la gente que no es normal sino de la que parece provocarse la estupidez ex profeso; en mujer, me molesta mucho la mosquita muerta, porque es la que se convierte en araña pollito en cuanto tiene la ocasión de hacerlo. Las he visto actuar, aún tengo la ocasión de ver a dos de ellas actuar; lástima que los hombres no notan a la mosquita muerta porque aparentemente sólo las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo.
No sería amiga de alguien que se viste igual que la hija, que se hace tatuajes y piercings para igualarse con las adolescentes, de alguien que necesita contar su vida sexual cada vez que la ves, demostrando así su inseguridad, alardeando de lo que quizás carezca, exhibiendo a su pareja sin el consentimiento de él.
En hombre, reniego del que siempre cree que tiene razón sólo porque es varón, y del que exige demasiado de una mujer cuando él mismo no vale un comino.
A mis alumnos les tolero (casi) todo, será porque el vínculo pasa más por lo referido al aprendizaje, al intercambio pacífico de ideas, a un momento tranquilo y creativo en donde se pasa un tiempo de calidad. No hay lugar para el conflicto, a menos que uno lo invente.
A mis amigos no les aguanto cualquier cosa, ni creo que ellos me las toleren a mí aunque el cariño esté. Por eso la amistad es uno (o debería ser uno) de los vínculos más sinceros. Si me fastidia una actitud, me borro del mapa por un tiempo y así declaro mi insatisfacción. Quien me conozca, sabrá que no me alejo porque sí.
Ya comprobé que no vale de nada decirle a otro lo que nos ha molestado. Al principio nos dirá que está todo bien, a la semana ya estará culpándonos por haberle dicho algo que no le gustó, y un día, habrá agrandado tanto el problema que terminará siendo insalvable.
No toda persona está preparada para sostener una discusión y hacerse cargo de la parte que le toca. No sé por qué, pero conozco a algunas personas que siempre creen que los demás se equivocan y ellas siempre son sus víctimas.
A mis amores, incluyendo pareja y madre, les tolero menos que a nadie.
A mayor grado de intensidad, mayor exigencia, pero mayor grado de compromiso emocional. De ellos espero pruebas faraónicas y fehacientes de su sentimiento hacia mí, alguna proeza, tiempo, calidad, palabras bellas.
Es decir, no soy democrática en ese aspecto; me encanta que me demuestren lo que sienten por mí porque yo soy demostrativa y algo egocéntrica, por lo cual me cuesta aceptar que el otro pueda tener una naturaleza distinta, menos exhibicionista, más parca. Sí lo comprendo con el razonamiento, pero en la acción, vuelvo a pretender dedicación casi permanente, sin caer en el acoso, otra cosa que me asquea de sólo ser pensada.
Y cuando alguien no me interesa, erijo una barrera tan firme y gruesa entre esa persona y yo, que no hay manera de franquearla.
Soy literalmente impenetrable, como el Chaco.
Sólo perdono cuando me piden perdón, y si no, que los perdone Dios, o no.
No brindo tiempo a quien no aporta algo valioso a mi vida ni tengo amistades por compromiso, digo siempre lo que pienso sobre los temas más controversiales y también sobre los más tontos, pero no me molesta en lo absoluto que los demás piensen de manera distinta y me lo digan.
A ver si soy clara: Me expreso con sinceridad y espero lo mismo del otro lado; que coincidamos o no en nuestras apreciaciones, eso es un bonus track. Lo que me enferma es ser honesta con quien miente por hábito. Eso es injusto y no crea un vínculo de valía.
Lo más fácil es mentir, no ser sincero. Como dicen en la serie Lie to me, la persona promedio dice tres mentiras cada diez minutos. Es ya un vicio, un salvoconducto para zafarse de variadas situaciones y mantener una calma chicha.
Con esto no quiero decir que haya que buscar la confrontación ni que haya que soltar cada pensamiento que viene a la mente; hay que filtrar, pero lo que salga de la boca, que no sea mentira, y si realmente hay que mentir, que sea para proteger a alguien, para evitarle un mal, una tristeza.
Hay cien temas para conversar fuera de los puntos de conflicto. Y uno elige a qué reuniones va, a cuáles falta, con quiénes se brinda y con quiénes no.
Perder el tiempo con gente que no aporta nada de calidad a nuestra vida es algo que decidí no aceptar en la mía, aunque el costo pueda ser quedarse sin un trabajo, o perder una amistad que ya no tiene sentido.
Eso no es nada cuando pienso en que de las veinticuatro horas que un día tiene, hay que tratar de procurarse la mayor cantidad de momentos placenteros, dado que la vida se pasa inevitablemente y no tenemos otra de respuesto guardada en el cajón de la ropa interior.
Me gusta hablar con libertad y construir relaciones profundas, pocas relaciones verdaderas y no muchas superficiales que no conducen más que a desnutrir el alma.
Visto superficialmente, casi nadie coincide en forma y fondo con quien aparenta ser. Engañan a los incautos, a los faltos de perspicacia; suelen salirse con la suya pero hay que sostener el personaje a través del tiempo y eso no es posible. Viven sobre un escenario imaginario calculando cada respuesta, preguntando pavadas, ejerciendo un rol en lugar de ser uno mismo y arriesgarse a gustar o a no gustar. Quien cultiva relaciones superficiales nunca llega a conocer a nadie en verdad, ni a su propia familia, y termina padeciendo de algo triste: el creer que lo quieren quienes no lo quieren, y pensar que lo detestan quienes sí lo aprecian.
Me pasan cosas cómicas casi cotidianamente, como ser una de las únicas personas que conozco que responde a encuestas en el domicilio y por teléfono. Cuando tengo el tiempo físico, lo hago. La encuestadora de pasta dental a la que atendí hace dos meses me regaló una lapicera muy monona con estuche y todo, azul noche y plateada, porque fui la única del barrio que le respondió el cuestionario. La lapicera anda bien y todo. El otro día por teléfono, en la encuesta de la guía de las páginas amarillas, terminamos recomendándonos servicios y productos con la encuestadora que era amorosa. Nos reímos, le pasé un par de datos, entre ellos los del refugio en donde soy madrina y adopté a Gregorio. Luego nos deseamos los buenos días y no se me quemó la comida porque mi horno eléctrico tiene un timer.
Cuando vivía en el exterior, una testigo de Jehová me dio las gracias por atenderla más de cuarenta minutos; lo que pasaba es que yo quería aprovechar cualquier ocasión para filosofar sobre la vida en inglés, y la situación se dio por sí sola. Recuerdo que la pregunta que me hizo Ellen, la testigo de Jehová, fue sobre cuál pensaba yo que era el mal más peligroso de la actualidad. Sin titubear le respondí que era la indiferencia. Más tarde ese día lo conté en una fiesta de los patrocinadores de la ópera y se rieron hasta las lágrimas porque no es común que uno sostenga conversaciones existenciales con extraños.
Me pidieron más anécdotas y empecé entonces a recordar una tras otra, historias breves, episodios de mi vida muy graciosos, absurdos y sobre todo, verdaderos. Los trágicos los dejé guardados en un cajón.
En aquel momento del año 2003 me di cuenta de que yo vine a este mundo a contar historias, entre otras cosas. Cuando estoy triste, tengo historias bajo una manga, cuando soy feliz, tengo historias bajo la otra. Las que aparecen en Despertar de la Crisálida son ficciones, pero las que cuento en persona, siempre son verdaderas.
Cuando temo olvidar alguna anécdota valiosa, la escribo lo más objetivamente posible dentro de mi inevitable subjetividad, así, si alguna vez quiero escribir sobre ese episodio, me encuentro con los detalles.
Soy contradictoria como la mayoría de las personas, cambio de parecer cuando alguien me demuestra que existía otro costado de la historia que yo no conocía. Admiro a muchas personas, mujeres y varones de diversas naturalezas.
Parezco más seria por Facebook y en los blogs de lo que en realidad soy; tengo ambigüedades que a veces me hacen reír y otras veces desprecio profundamente. Pienso que por eso escribo tantas historias, porque al escribir, al crear situaciones de ficción con pequeños toques de realidad, analizo y reviso mi visión de la vida e intento comprender las motivaciones de los otros, de los que son tan diferentes a mí y de los que se parecen en algo a mí.
La escritura es terapéutica, liberadora como el dibujo, pero más asible porque podemos ejercerla en cualquier sitio sin mayores requerimientos.
Amo las plantas. Lo descubrí cuando era chiquita en mi primera casa que tenía la forma de un cuadrado en torno del cual pasaba un patio con canteros llenos de flores plantadas por mi madre, entre ellas, los agapantos y jazmines del país, la azucena, el taco de reina y la madreselva, cuyo pequeño hijo o nieto tengo en el pasillo de mi casa actual.
Paseaba en triciclo por esos pasillos anchos y respiraba el aroma de las flores de Mamá, veía a mi tortuga caminar lo más contenta comiendo exclusivamente unas flores que pendían de una enredadera preciosa cuyo nombre no recuerdo, y me enamoraba de las plantas cada día más, hasta que me dejaron transplantar unos malvones, un geranio y en unas latitas, sembrar lentejas que rápidamente crecieron y coseché, incluyéndolas en un guiso. Me dio tanta satisfacción aportar mi puñado de lentejas a la comida familiar, que ahí terminé de caer en la cuenta de las virtudes mágicas de las plantas.
En el fondo de esa casita cuadrada, había una higuera de la cual mi padre sacaba los higos para hacer dulce. Nunca comí un dulce de higo más delicioso que el que él preparaba. Era una fiesta para todos los que eran premiados con un frasco del codiciado producto.
Después de que nos mudamos de esa casa por la enfermedad de mi padre, todo cambió y ese cambio fue duro. Creo que las personas que no han sufrido episodios extremos en su vida de niño y adolescente, no saben disfrutar a pleno de nada y por eso andan con cara de culo por la vida, siempre necesitando lo que no tienen o quejándose por pavadas. Sienten necesidad de más estímulos, de más dinero, más cosas, más viajes, más ropa, aparatos sofisticados, fiestas. Se aburren fácilmente, y no recuerdan cotidianamente que no hay que dar por sentado que haya comida sobre la mesa.
Las personas que no tuvieron que trabajar y aportar el dinero en la casa al mismo tiempo que estudiar, nunca sabrán lo que es el esfuerzo real. No es igual trabajar y usar toda la platita para uno mismo y sus deseos y caprichos, que trabajar para cooperar en el sustento y manutención de una casa. Eso te hace adulto; lo otro, simplemente no te pone en la categoría de parásito.
Por eso soy exigente con los demás, por eso no veo un mérito cuando personas de veintipico de años o treinta, no trabajan más que para juntar su plata y en la casa tienen la caradurez de no aportar para la comida que comen, como si los padres tuviesen la obligación de darles de comer en la boca hasta los cuarenta años, como si sólo hubiera que colaborar cuando falta dinero y no porque es un deber moral hacerlo, dado que así funciona una comunidad sana con personas que se vuelven adultas a su correcto tiempo.
Vivimos un tiempo lleno de jóvenes inmaduros, malcriados, malhumorados, indiferentes a lo que pasa a su alrededor, y todo esto es porque se les da demasiado, porque no tienen que ganarse nada, y de algún modo se les hace creer que la vida es así.
Los padres les tienen miedo a sus hijos, a sus contestaciones, a su indiferencia y por eso pagan cash o con tarjeta de crédito, compran, soportan; todo sea para sostener la estructura.
Me disgusta la gente que todo lo hace por dinero, que no es capaz de donar sus bienes que ya no usa; no, todo es vendido por Internet, sea una radio, un mp3, un jarrón rajado, un libro deshecho, un diccionario sin uso.
Me espanta esa indiferencia social, el hecho de que no quieran regalar nada, que todo sea a cambio de unos billetes, que nada pueda ser realizado por buena voluntad, sintiendo que la vida nos da la oportunidad de darle a alguien que no tiene, lo que ya tuvimos y ahora tenemos oportunidad de modernizar, cambiar, mejorar. Tampoco comprendo a quien no realiza ningún voluntariado, a quien no sabe donar tiempo y dones; qué se yo, si todos hiciésemos por lo menos una cosa por el bien de los demás sin recibir más que la satisfacción de ser útiles y de haberlo hecho, estaríamos en mejores condiciones de humanidad.
Esto está poniéndose muy largo, un cuento chino. Leo en las estadísticas que la mayoría de los que me leen son de países de Europa del Este. Me siento halagada. A veces pienso en si serán argentinos que viven en el extranjero o extranjeros que estudian español, o que dominan el español al punto de poder seguir un blog de historias hasta hoy de mujeres y de ahora en más, de hombres y mujeres, ya que crisálidas somos todos.
A todos nos pasan cosas que nos transforman en algún punto, que nos hacen mudar la piel, que desestabilizan nuestro sistema de creencias, nuestro esquema de cómo deben ser las cosas. Mutamos, en el mejor de los casos, maduramos, pasamos de ser gusanos a mariposas y como el tiempo de gloria es breve en comparación con el de hibernación, intentamos retener la felicidad el mayor tiempo posible.
Cuando nuevamente estamos en estado de gusano, vemos con mayor claridad, percibimos lo que en los momentos de nuestro apogeo dejamos de ver, ya sea por distracción o por encandilamiento.
Crecemos.
Todos libramos batallas con nuestro propio ser y con el exterior. Algunos lo decimos, otros lo callan, pero nadie puede crecer si no atraviesa una crisis, dos, tres, diez, cincuenta. No se sale de un estado pueril e ingenuo a destiempo (me refiero a la adultez, en donde la ingenuidad deja de ser una virtud para convertirse en estupidez) si no se experimentan el desencanto, el desamor, las muertes, las tristezas y el gozo extremo, los logros, las mejoras y las derrotas.
Si no se cometen errores es porque esa persona no ha hecho nada con su vida, salvo sostener un cristal con guantes blancos esperando no sufrir un calambre en las manos y que el cristal se haga añicos.
Me gustan más los perros que las personas, y respeto más a la persona que muestra su vulnerabilidad de vez en cuando, que a la que se hace la invencible para generar envidia; admiro a los hombres proveedores de su hogar, a los que trabajaron y crecieron económicamente sin perjudicar a nadie, a los que dieron trabajo, al hombre viril que no considera la holgazanería. Me di cuenta de que detesto a los vagos.
Admiro al que es naturalmente fuerte y no se queja salvo cuando no queda más remedio, a quien tiene una mirada positiva sobre la vida sin caer en la ceguera voluntaria.
Disfruto de los helados, de amasar panes y pizzas, y postergo lo que me resulta difícil enfrentar, ya sea una ida al médico, un trámite o una carta.
Amo el cine y en muchas películas he encontrado respuestas que buscaba. Es una actividad para compartir, para comentar, a menos que a uno le guste ir solo, pero a mí me gusta ir acompañada.
No le temo a mi propia muerte, y me da lo mismo morir mañana que dentro de cuarenta años, aunque no querría vivir tanto. No creo que ese mundo de dentro de cuarenta años vaya a ser en algo parecido a mis ideales. Por como vamos en picada, tendría que ocurrir un milagro.
Ojalá me equivoque; me encantaría equivocarme a este respecto.
Le temo a la muerte de mis seres queridos porque ya viví muchas de ellas y me tomó un tiempo muy largo asimilar las pérdidas y retornar a un estado anímico alegre, por llamarlo de algún modo. Confío en que la próxima muerte me encontrará más dura, más preparada, menos vulnerable, pero no puedo prometer nada.
No prometo nada que no esté segura de que pueda cumplir.
.jpg)
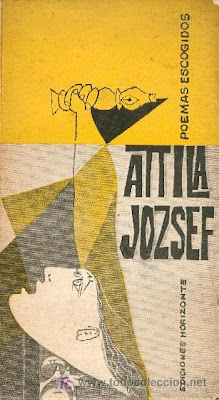


Comentarios